¿Exhumanos o radicalmente humanos?
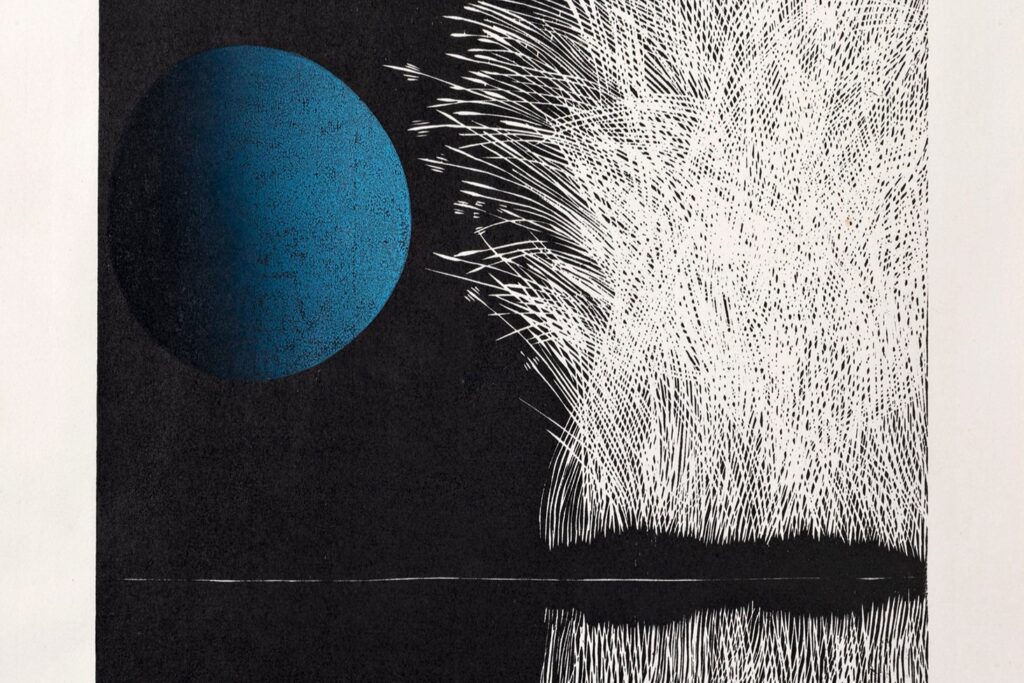 Rita Segato (no es la única) tira la toalla: expresa su renuncia a toda expectativa en cualquier partido, sindicato o movimiento social, y reniega de toda distinción entre izquierdas y derechas
Rita Segato (no es la única) tira la toalla: expresa su renuncia a toda expectativa en cualquier partido, sindicato o movimiento social, y reniega de toda distinción entre izquierdas y derechas
Hace un tiempo es recurrente la deriva apocalíptica de una intelectualidad crítica en EEUU, Europa y también en América Latina que llama a «tirar la toalla». Un giro acelerado a la cancelación no solo de un horizonte de futuro como dijera Mark Fisher, sino de cualquier deseo de vida colectiva. Estéticas y éticas de la debacle que se regocijan en una anti política cargada de escepticismo y moralina, muy lejos de la crisis en las condiciones materiales que enfrentan las mayorías. Esto hace cada vez más palpable la coincidencia entre cierto poshumanismo (y más recientemente incluso un exhumanismo), con una abierta deriva neo reaccionaria, rechazando los avances civilizatorios de la historia moderna, que terminan siendo sorprendentemente similares al oscurantismo nihilista de una extrema derecha que pregona el caos y que anhela salir de la modernidad. Una celebración de la impotencia y la claudicación porque, nos dicen, ya no queda alternativa a lo existente ni desvío posible frente al colapso planetario.
Hace unos días, en un seminario sobre el futuro de la ciudad después de la revuelta social en Chile, Rita Segato expresó su renuncia a toda expectativa en cualquier partido, sindicato o movimiento social. En sus palabras, la descomposición del presente es también responsabilidad de todas esas formas de acción colectiva de la clase trabajadora y los pueblos. Lo llevó aún más lejos, dijo renegar de toda distinción entre izquierdas y derechas y, de forma aún más paralizante, declaró su renuncia a la humanidad. Exhumana se denominó bajo La Moneda, en el fraseo de una performance supuestamente provocadora. La tristeza de la imagen debería hacernos sacudir: una de las grandes intelectuales de las izquierdas del continente declarándose ex-humana donde nuestra historia se puso en vilo en 1973, cuando la negación de la humanidad fue la justificación ideológica que impulsó desapariciones, torturas, exterminio y violaciones de DDHH. Escribimos ante la urgencia de reconocer que estamos en una fuerte crisis de nuestros horizontes compartidos.
En una línea similar, el intelectual posoperaista Franco «Bifo» Berardi ha pasado los últimos años proponiendo el abandono como «el único comportamiento que considera éticamente aceptable y estratégicamente racional». «Desertemos» es literalmente el título de las conferencias que da en las principales instituciones culturales del norte global. Una invitación que aparentemente surge en respuesta a los efectos de la pandemia y en particular al resultado de nuestra constituyente del 2022. Tal como aparece en su artículo «Resignarse e insurgir: la lección chilena»: «Esta es la lección que aprendí de la experiencia chilena: nadie puede detener el apocalipsis que ha producido cinco siglos de devastación imperialista. Pero es posible crear islas, aunque limitadas en el tiempo y en el espacio, en las que se suspenda la depresión y sea posible la vida feliz, sin pretender la eternidad».
Tres semanas después de la victoria del «Rechazo» en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, desde Italia, Bifo nos explicaba lo que había ocurrido en Chile por pedir demasiado, por desear otra cosa, por intentarlo. No satisfecho con eso, ocupó nuestra experiencia de forma ejemplificadora para anticipar lo que para él es el derrotero estéril de las próximas acciones colectivas contra los graves efectos sociales y ecológicos del capitalismo. La letanía de un pesimismo que reniega de cualquier proyecto distinto a levantar «islas» enajenadas del destino del resto de las personas del planeta que no pueden elegir escapar por elección o gusto de sus trabajos y el cuidado de otros.
Tristemente, el genocidio Palestino ha sido el telón de fondo para reimpulsar esta agenda. Así como Segato plantea que Israel es la vara moral de la humanidad y con ello de su desmoronamiento, en su último libro Pensar después de Gaza, Bifo nos señala este como el punto de la involución final de la historia moderna. El título ya es lo suficientemente elocuente, ni antes, ni durante, mucho menos junto a Palestina, se propone hablar «después de Gaza». Elige hablar como si los bombardeos genocidas que no han cesado y la inanición en curso de cientos de miles de palestinos que sobreviven en Gaza fueran parte del pasado. No parece casual que esta decisión coincida con señalar como hito que desata esta tragedia el 7 de octubre de 2023, y con ello negar la larga historia de violenta ocupación colonialista que le precede, desde la Nakba de 1948 y antes.
En las antípodas de quienes buscan decretar con entusiasmo la extinción de lo humano, nos impulsa abrazar la humanidad que resiste en Gaza, que se organiza para atravesar la frontera en una caravana humanitaria con alimentos y provisiones, que navega mares internacionales con la bandera Palestina, que se levanta en protestas que no cesan en cada rincón del planeta, que se levanta en la voz desafiante de judías y judíos que han dicho «no es nuestro nombre» porque se niegan a ser el chivo expiatorio de Netanyahu, y de los esfuerzos que se organizan en algunos Estados por levantar acciones concretas contra el actuar de Israel.
Lo cierto es que la envergadura del exterminio que estamos presenciando ha sido mayor que todas las respuestas que se han erigido, pero eso no quiere decir que sean en vano. Tal como ha dicho Francesca Albanese, «Palestina habrá escrito este tumultuoso capítulo, no como una nota al pie en las crónicas de los aspirantes a conquistadores, sino como el versículo más reciente de una saga centenaria de pueblos que se han levantado contra la injusticia, el colonialismo y, hoy más que nunca, la tiranía neoliberal». Lejos de la pasividad o la indiferencia, la solidaridad con el pueblo Palestino ha sido un vector de politización generacional y de movilización global que ha demostrado la actualidad de un nuevo internacionalismo que promueve la militancia por la paz y que contra todo pronóstico, hace renacer la potencia de la impotencia y la incertidumbre.
En sus escritos sobre la Revolución Haitiana, Susan Buck-Morss ha sostenido con lucidez que «es en los márgenes donde se puede ver la humanidad universal», en un sentido similar al que invocó el poeta e intelectual martiniqués Aimé Césaire al defender un universalismo concreto mientras afirma que la colonización es una forma de deshumanización. En ambos casos vemos la insistencia de hacer propia, en la búsqueda de justicia de cada pueblo, la pregunta por la emancipación general. Es paradójico que hoy la invitación a abandonar la humanidad, contraste tanto con la lucha tenaz de las y los oprimidos del mundo para evitar, una vez más, la deshumanización de sus vidas.
Volver a las imaginaciones de futuro
Estuvimos en esa conversación pública con Rita Segato y quedamos sorprendidos, incómodos. En busca de mejores respuestas, solo enunciamos nuestro simple y claro reconocimiento «radicalmente humano», por extraño que suene eso. ¿Qué tiempos de la teoría crítica habitamos para tener que incluso vociferar lo evidente, lo necesario, lo básico? Fue una reacción inmediata para no ceder a una narrativa «crítica» que busca negar el estatuto de lo humano justo cuando son los pueblos subalternizados los que se levantan en su nombre. Multitudes que se han congregado en las calles de América Latina, África, Asia y también, por medio del protagonismo de las diásporas y del pensamiento crítico del norte, en Europa y EEUU. Huir de lo humano parece ser una forma de negar, en el interregno del cambio de ciclo geopolítico que habitamos, el protagonismo que han tenido países como Sudáfrica, Colombia y Brasil ante la barbarie. Como si los países de la periferia hubiésemos llegado tarde al reparto del porvenir.
Habitamos tiempos de fragmentación social y vaciamiento utópico, relatos apocalípticos incluidos ¿Pueden nuestras mentes con todo ello? Es innegable un bloqueo de la imaginación. Nos toca buscar formas de abrir otras imaginaciones de futuro tomando lo único que tenemos para echar mano: nuestra historia. Volver sobre el espesor de los modernismos, y el largo historial de la humanidad luchando por la vida ante otros momentos de devastación y genocidio. Ambas profundidades ofrecen un refugio para seguir. Y es que, lejos de esa vocación de tabula rasa que subestima lo andado, desestimando todo repertorio histórico de creación, resistencia y emancipación, en busca de una vida buena, justa y libre, este momento nos conmina a insistir, imaginar y construir, una vez más, el qué hacer. O para ser más precisas, un qué hacemos ahora, porque si la renuncia no es alternativa, la cosa es en plural y en primera persona.
Volver la mirada, por ejemplo, al sindicalismo panificador mapuche de la Confederación Nacional de Panificadores de Chile (CONAPAN) que sostuvo la lucha contra el trabajo racializado apropiándose --y expandiendo-- las herramientas del movimiento obrero. De alguna manera, aquella poética que se declama tras cada victoria popular --«la marraqueta estará más sabrosa y crujiente a la mañana siguiente»-- resuena como una pista sensible de ese profundo abigarramiento de la clase trabajadora local. Pensamos entonces, una vez más, en las palabras de Segato contra los movimientos y sindicatos, para invocar en este intercambio la experiencia de la Federación Nacional de Panificadores, fundada en 1933, casi en paralelo con la creación, en 1935, del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) que supo articular la lucha por el sufragio universal, contra la carestía de la vida y los derechos sexuales y reproductivos. Vale la pena preguntarse cómo llegaron a coincidir, en una década marcada por la guerra y la avanzada del fascismo, estos horizontes de lucha que emergieron más allá del estrecho reparto de la ciudadanía y de los marcos de la protección laboral, para reclamar lo propio: la total condición humana de los deshumanizados.
Ambas experiencias buscaron ampliar la promesa moderna, empujarla hacia una emancipación integral --en lo político, lo económico y también en lo biológico, como señalaban las feministas del MEMCH. ¿Qué hay más insurgente y, al mismo tiempo, más universal que asumir esa tarea, en tiempos en que enfrentaban la desconfianza y la exclusión, incluso dentro del pueblo y las izquierdas? ¿Dónde es posible encontrar los espectros de este ímpetu en el presente?
Ni palco ni deserción
Lo podemos decir así también, no queremos la extinción de toda nuestra gente. No creemos que lo único que podemos hacer es aprender a morir en el Antropoceno. Y no es solo que no haga gracia la idea de la extinción de nuestra especie como reparación ecológica por el daño causado, en tiempos en que hay pueblos que están siendo efectivamente exterminados. No es solo que nos parezca una provocación cruel aquel horizonte de deshumanización, un gustito que polemiza desde el horror de algo que ya sucede. Nos resistimos a tomar el palco del juego de provocaciones performáticas de quienes son hoy algunos de los intelectuales más reconocidos que, no sabemos si desde la comodidad o la desesperación, se retiran del campo de batalla, desertando sin más, como si ello fuera posible para las mayorías sociales de la humanidad.
Lo proclamado por Bifo, Segato y tantos más (como aquellos que, cuando EEUU se está acercando con buques de guerra y submarinos a las costas de Venezuela, firman comunicados contra el gobierno chavista), es un riesgo inexcusable cuando sabemos que la ultraderecha avanza en cada uno de nuestros países. Lo hace electoralmente, bélicamente, pero también de forma mucho más profunda, avanzando capilarmente, deshumanizando el lugar del «otro» que somos nosotros mismos. Sumado a aquella guerra por abajo que se libra ante la crisis de subsistencia entre los penúltimos contra los últimos, se suma el autodesprecio político que busca inocular la impotencia y la desazón. Luego de nuestra derrota constituyente, pensamos que en Chile estaríamos subsumidos en medio del pantano de una restauración conservadora sin borde por décadas. Pero contra todo pronóstico, hay horizontes en el camino. Quizás seamos entusiastas del entusiasmo. Pero no se trata de ingenuidad, más bien tomar la tarea de seguir la pista a los cauces inesperados de la imaginación y la potencia popular, siguiendo las grandes avenidas de nuestra historia, que sin duda exceden las coyunturas electorales, pero que tampoco renuncian a ellas.
Reclamar una modernidad propia sin nostalgia, pero sin negarnos a ese recorrido largo del que somos también parte. Es la cara de toda aquella humanidad abigarrada que hoy, frente a la barbarie, afirma nuevamente su vitalidad. Archivos llenos de futuro donde están los reservorios de las luchas anticoloniales y antirracistas, el feminismo antifascista de los treinta, el movimiento indígena del siglo XX, el sindicalismo obrero y campesino, el movimiento ecologista y los frentes de liberación homosexual, por nombrar solo algunas, que abrazaron desde los márgenes, un humanismo radical. Lejos de ceder a la paralización, actualizar los horizontes emancipatorios y buscar reformular nuestras estrategias y herramientas de lucha ante las transformaciones que genera el capitalismo contemporáneo, no solo en el campo de disputa política, sino también en nosotros mismos.
Habitamos tiempos liminales, necesitamos imaginación política. Detener el curso de un humanismo instrumental, todo aquello que se sostuvo sobre la promesa del progreso lineal, de la explotación irracional de la naturaleza y la acumulación sin límite de unos pocos. Volver a defender la esperanza, no como consigna, tampoco como refugio ensimismado, sino como afirmación política de una humanidad aún posible. Una humanidad metabólica: capaz de rearticular su relación con el mundo desde la interdependencia radical entre sociedades, tecnologías y naturalezas. No se trata de idealizar una armonía perdida, sino de redefinir una relación vital y material con todo aquello que nos une. Una humanidad que produzca un desarrollo técnico desacoplado del despojo, situado en su capacidad expansiva de lo humano. En definitiva, una humanidad que actualice, desde el presente y para el futuro, el vínculo entre emancipación y naturaleza, entre técnica y vida, entre política, realidad e imaginación.
Hoy nos encontramos en aquel claroscuro donde nacen los monstruos, como anticipó Gramsci. O, de forma más sugerente, habitamos el momento de crisis que René Zavaleta nos invita a mirar y experimentar bajo la convicción de la oportunidad, siempre cuando la empresa se asuma como un develamiento de la realidad, como un período de imaginación y como un desafío indelegable que exige posturas y decisiones. ¿Cómo no va a ser un momento preciso para afirmar y ensanchar un horizonte vital, compartido y radicalmente humano? ¿Cómo no querer acompañar las ganas de no renunciar a lo que viene después de nosotros mismos?
Jacobinlat